
Nuestro propio Honoré de Balzac
Escribe: Juan Carlos Suárez Revollar
Todavía lo recuerdo: tenía dieciséis años y las ansias de saberlo todo. Leía muchas novelas, incluso aquellas malas que me hacían bostezar. Ahí estaba: era un volumen viejísimo, cuya portada había sido reemplazada por una cartulina amarilla sobre la que llevaba escritas, con plumón azulino, las palabras Papá Goriot (un ejemplar de la Colección Austral en la buena traducción de Joaquín de Zuazagoitia). Su lectura me conmovió más que cualquier otra novela hasta entonces. Un personaje en particular, Eugene de Rastignac, antihéroe genuino, ambicioso y trepador, cuyos contradictorios sentimientos lo decidían a enfrentar de tú a tú a París, me impactó tanto que cuando me topé de nuevo con él en La piel de zapa y más tarde en el breve díptico Estudio de mujer, sentí que saludaba a un viejo conocido. Creé un pasatiempo: marcar todas sus apariciones en La comedia humana (al que renuncié poco después, pues esa maniática búsqueda resultaba inútil, pero primordialmente porque me estaba estropeando el sencillo placer de la lectura). No creo haber tropezado con él más que en cuatro o cinco novelas. Después supe que aparece al menos en catorce, varias de las cuales devoré sin identificarlo: se me había escabullido. Lo mismo ocurrió con el afable Horace Bianchon, cuyo altruismo alguna vez quise, ingenuo yo, imitar. Se trata de uno de los personajes más decentes moralmente de toda La comedia humana, al que encontramos en veintitrés de sus noventa y un historias (quizá en más: nunca terminé de leerlas todas).
Me prometí aprender francés para leer a Balzac en su idioma —promesa que ojalá, mal que mal, cumpla algún día—, y también conseguir todos sus libros (los adquiría así ya los hubiese leído). Conté hace poco, risueño de mí mismo, decenas de títulos repetidos, en diferentes ediciones y traducciones, que acabaron apilados en mi biblioteca.
No me impresionó tanto Eugenia Grandet como sí ocurrió con La mujer de treinta años: una suerte de mosaico de textos disímiles unidos por un oscuro lazo para formar una novela, en cuya imperfección y escritura fragmentaria creo advertir un halo de grandeza. Me divierte no haber hallado —o acaso se me pasó por la exaltación durante la lectura— un momento de la vida de la protagonista en que tuviera los exactos treinta años del título. Para Rafael Cansinos Assens se refiere más bien a «esa edad crítica en que la mujer tiene un pasado a veces inolvidable» que «le ha creado un alma compleja y resabiada». Mucho más me entusiasmó Un episodio bajo el terror, brevísima novela, casi un cuento, cuyo final en medio de las persecuciones posteriores a la Revolución Francesa deja un sinsabor difícil de tragar que, posiblemente sin proponérselo, siembra en el lector ese pavor, ese repudio por los gobiernos tiránicos.
Hay en cada historia de La comedia humana una aureola de genialidad, que se comparte entre las más ambiciosas: Las ilusiones perdidas, Los parientes pobres o Historia de los trece, y las otras de alcance más modesto: El coronel Chabert, El elixir de larga vida o Una pasión en el desierto. Su valía reside en el monumental todo que sus pequeñas unidades conforman. Pero también, a que el alma humana es sondeada con la profundidad que solo conseguiría un escritor decidido a cumplir un papel análogo al del Creador.

El plan de La comedia humana contemplaba retratar a la Francia de su tiempo en sus diversos niveles y estratos. Sus clasificaciones comprenden desde las escenas de la vida privada, parisina y provinciana, hasta las de la vida política, militar y campesina, además de los estudios filosóficos y los analíticos. Aunque cada novela se circunscribe a alguna de estas categorías, hay tal cruce de historias, contextos y personajes, que su sumatoria concluye con una imagen integral de la sociedad, sea esta pasada o presente, occidental u oriental.
El talento de Balzac no se limitó a la invención de inolvidables historias y personajes que ganaban complejidad a lo largo de La comedia humana. Había en él una predisposición, una extraña tendencia fabuladora por reinventarlo todo, incluso su propia existencia. Vivió en medio de deudas a causa de sus gigantescos proyectos, siempre fallidos o, en el caso de la literatura, inconclusos debido a su repentina muerte (a La comedia humana le faltaron más de treinta títulos. Tampoco terminó los Cuentos donosos, de los que solo escribió las tres primeras Decenas y algunos cuentos sueltos de las otras siete). Las farsas rocambolescas —aunque inofensivas— que siempre contaba sobre sí a sus conocidos eran una suerte de prolongación de la ficción que era su mundo. Quizás la mitomanía solo se reserva para los escritores de genio. Los demás tendrían que abstenerse para evitar el ridículo.
Publicado en diario Correo de Huancayo el 5 de enero de 2013.
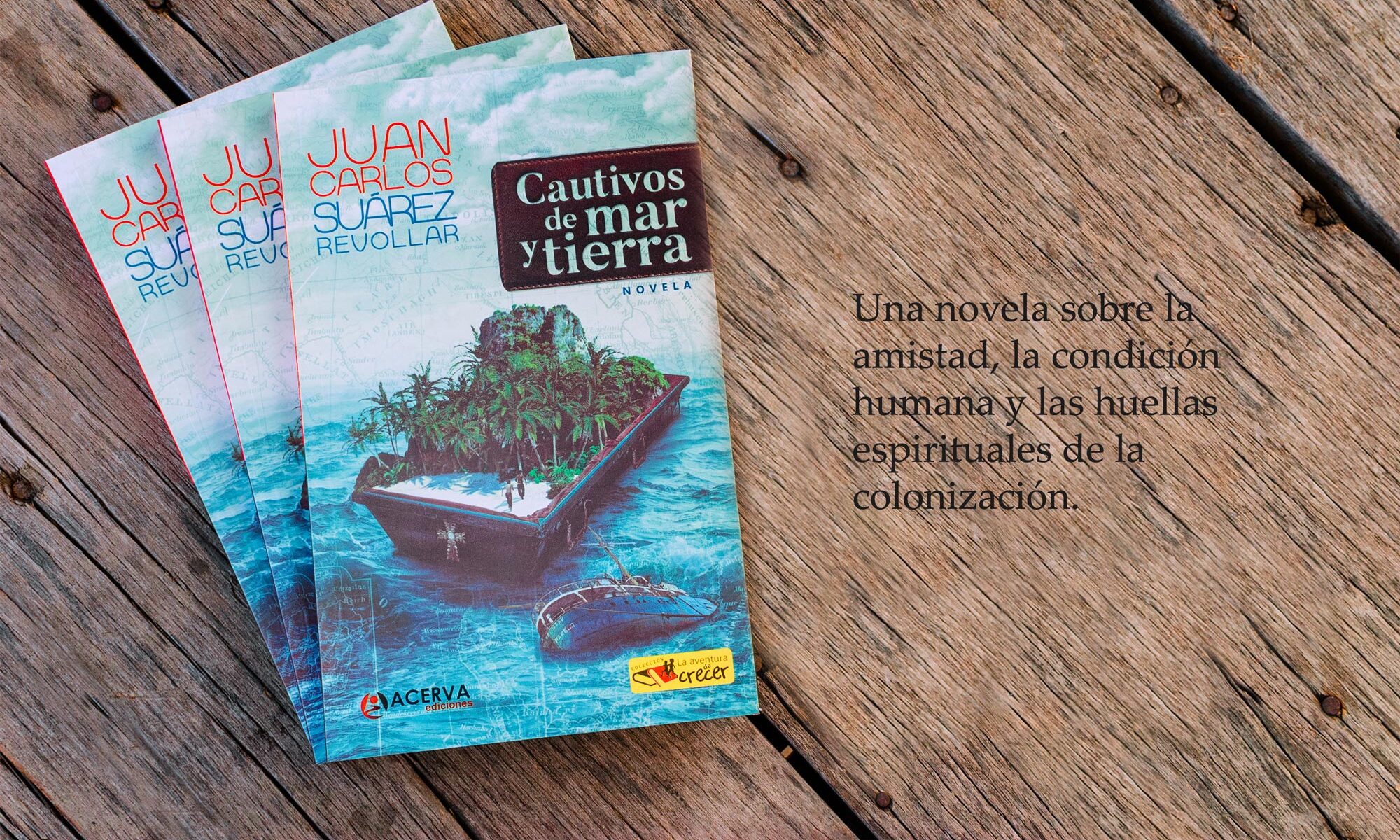


 Una mirada rápida a las tres partes de la trilogía Millennium parecería mostrar que los personajes son, en todos sus niveles, infames gentes de alma retorcida, con desórdenes sicológicos, intolerancia, corrupción o simplemente avaricia, a las que Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist se empeñan en combatir. Cualquiera de las tres puede leerse de manera independiente, aunque hacerlo secuencialmente configura un todo de amplia solidez. Fueron publicadas poco después de la repentina muerte de su autor, el periodista y escritor sueco Stieg Larsson, con los distintivos títulos de Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire.
Una mirada rápida a las tres partes de la trilogía Millennium parecería mostrar que los personajes son, en todos sus niveles, infames gentes de alma retorcida, con desórdenes sicológicos, intolerancia, corrupción o simplemente avaricia, a las que Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist se empeñan en combatir. Cualquiera de las tres puede leerse de manera independiente, aunque hacerlo secuencialmente configura un todo de amplia solidez. Fueron publicadas poco después de la repentina muerte de su autor, el periodista y escritor sueco Stieg Larsson, con los distintivos títulos de Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Un tema central de la novela es la misoginia, extendida como una epidemia en todos los estratos sociales —sobre la que Lisbeth Salander es particularmente sensible—; pero también las feroces relaciones familiares y en particular las que van en la senda padre-hijo. Hay muchos personajes memorables, como Zala, en la segunda parte, a quien es imposible no relacionar con Kurtz, de El corazón de las tinieblas, así como el dueto Salander-Blomkvist.
Un tema central de la novela es la misoginia, extendida como una epidemia en todos los estratos sociales —sobre la que Lisbeth Salander es particularmente sensible—; pero también las feroces relaciones familiares y en particular las que van en la senda padre-hijo. Hay muchos personajes memorables, como Zala, en la segunda parte, a quien es imposible no relacionar con Kurtz, de El corazón de las tinieblas, así como el dueto Salander-Blomkvist. La organización formal es sencilla, y a grandes rasgos, incluso lineal, salvo en los pequeños retrocesos al pasado para explicar algo más sobre un hecho o un personaje, lo cual dota de profundidad a cada arista de la historia. Las técnicas narrativas presentes son de lo más diversas, y abarcan desde aquellas más comunes, como el dato oculto (podría decirse que la trilogía completa está construida con base en el ocultamiento temporal de información al lector), hasta las cinematográficas: el ojo móvil, el travelling o la cámara lenta. Por eso secuencias enteras tienen un aparente caos en el punto de vista, que salta de un personaje a otro. Lo que no hace ininteligible a la novela es que Larsson jamás pierde el hilo conductor de la historia.
La organización formal es sencilla, y a grandes rasgos, incluso lineal, salvo en los pequeños retrocesos al pasado para explicar algo más sobre un hecho o un personaje, lo cual dota de profundidad a cada arista de la historia. Las técnicas narrativas presentes son de lo más diversas, y abarcan desde aquellas más comunes, como el dato oculto (podría decirse que la trilogía completa está construida con base en el ocultamiento temporal de información al lector), hasta las cinematográficas: el ojo móvil, el travelling o la cámara lenta. Por eso secuencias enteras tienen un aparente caos en el punto de vista, que salta de un personaje a otro. Lo que no hace ininteligible a la novela es que Larsson jamás pierde el hilo conductor de la historia.

