
Por: Juan Carlos Suárez Revollar
Como Poe y Chéjov, Guy de Maupassant (Francia, 1850-1893), el otro gran cuentista del siglo XIX, murió poco después de cumplir los cuarenta. Es autor de más de 390 cuentos, el grueso de los cuales se publicó en diarios entre 1877 y 1891. Algunos son, más bien, breves ensayos o reflexiones, como «El afeminado» o «Historia de un perro». Este último, una suerte de manifiesto para la protección canina, tiene una segunda versión, narrada ya como cuento y publicada dos años después con el título de «Mademoiselle Cocotte».
Una estructura habitual es el relato como una anécdota referida por un personaje narrador, protagonista o testigo, a su auditorio. Aunque de temáticas diversas, podría clasificarse la cuentística de Maupassant en al menos tres grupos: los de costumbres, los de guerra y los de locura y horror. Entre los primeros se encuentra un subtópico recurrente: el galante, de conquistas e infidelidades, entre los que se halla «Un día de campo» o «La mansión Tellier», genuinas piezas maestras. Todos estos cuentos recogen su larga experiencia en affaires amorosos. Pero también se encuentran otros contenidos, desde retratos citadinos hasta historias sobrenaturales.

La ocupación prusiana es otro importante tema. Como veterano de la Guerra Francoprusiana, Maupassant escribía, con afán revanchista, cuentos donde destacaba el patriotismo, la entrega y los triunfos de algunos franceses —únicamente relevantes en términos personales— sobre sus rivales, aunque ello significara su perdición. A este grupo pertenecen «Mademoiselle Fifí», «La loca», «San Antonio», o el que le diera la consagración y formara parte del libro colectivo Las veladas del Médan: «Bola de sebo», en que el autosacrificio de la mujer despreciada la hace superior a sus compañeros de viaje, a quienes se supone decentes (el trasfondo de esta trama también fue abordado por Chéjov en su cuento «La corista»).
Los últimos, y sin duda los más perturbadores, tratan la locura y el horror. Corresponden al periodo tardío de Maupassant y se atribuyen a su ya agravada degeneración mental. Priman entre ellos cuentos como «El Horla», «La cabellera» o «¿Él?». Evidentemente influido por Poe, se halla formas afines de abordar la atmósfera del relato y la psicología del personaje, como la perversidad gratuita, tan bien retratada en «El loco» de Maupassant, o coincidencias temáticas: «El tic» de éste con «El entierro prematuro» de aquél.
El cuento de Maupassant no tiene la perfección formal de Poe, ni la profundización en el personaje de Chéjov, pero sí una desenfadada —y genial— sutileza en el trazado de costumbres como soporte de la historia.
* Un sitio web completísimo en español sobre Guy de Maupassant es el llevado a efecto por el español José Manuel Ramos, de donde se puede descargar libremente los cuentos, novelas y artículos de este autor francés, así como investigaciones y libros sobre su obra.
Publicado en Suplemento cultural Solo 4, del diario Correo, el 2 de febrero de 2013.
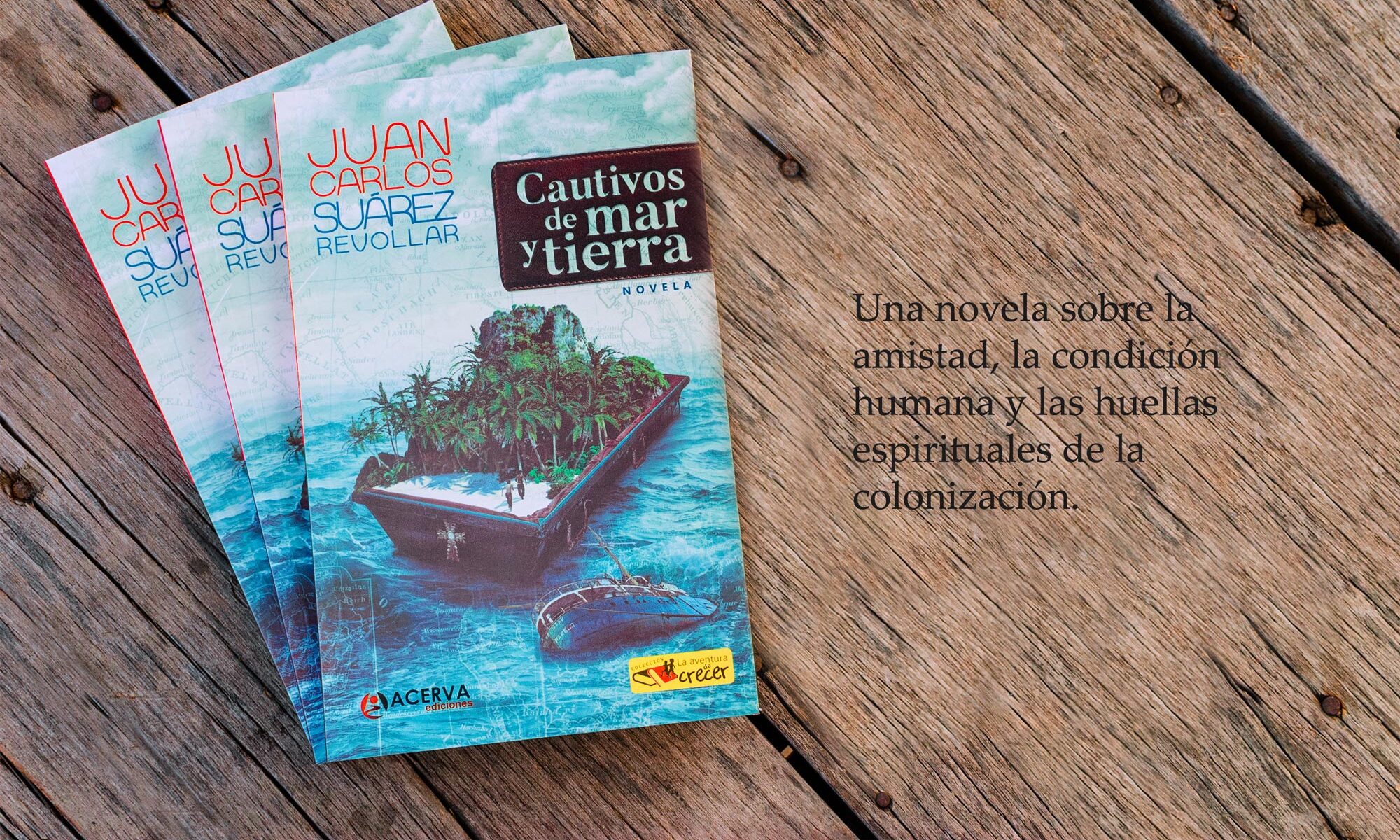
















 Santuario (1931)
Santuario (1931) Luz de agosto (1932)
Luz de agosto (1932) El sonido y la furia (1929)
El sonido y la furia (1929)



