
Un viaje hacia el nuevo principio
Escribe: Juan Carlos Suárez Revollar
Fotos: Marco Miranda Zúñiga
¿Qué es Génesis sino un contrapunto, una coreografía de dos personajes cuya oposición crea cadencia y empatía su similitud? En la obra teatral de María Teresa Zúñiga Norero abundan los duetos que sostienen todo un relato, sean Zoelia y Gronelio (1993), Mades Medus (1999) o la más reciente, Una hora bajo el puente (2017). Pero mientras los ancianos Zoelia y Gronelio son esposos a los que la convivencia ha acabado por nivelar sus caracteres; y el joven Medus ha adquirido una cierta visión del mundo de Mades, el viejo; Power y Mouse, de Una hora bajo el puente, mantienen una causa común, lejana e inútil por la derrota.
En su novela La casa grande (Acerva, 2016) ya encontramos a dos personajes femeninos en una relación de complementariedad-oposición. Igual a Génesis, es la historia de una abuela y su nieta, pero contada desde el punto de vista de esta última, quien además es una niña (a diferencia de la joven Génesis) y alter ego de la autora. Así, el lector ingresa de su mano a un mundo infantil que se contrapone al de los adultos regido por la abuela.

La obra teatral de Zúñiga Norero destaca por sus personajes de rasgos peculiares en un ámbito alejado del convencional donde nosotros, gentes de carne y hueso, nacemos, vivimos y morimos. Zoelia y Gronelio ocurre en un contexto posapocalíptico; Mades Medus en un espacio circense, de actores itinerantes donde confluyen la realidad real con la de la ficción; y Una hora bajo el puente en un entorno marginal, tras una gran derrota que ha arrojado de la sociedad a sus protagonistas.
Génesis y Victoria, la nieta y la abuela, recorren una tierra en ruinas donde el peligro usual de guerras y desastres las mantiene cerca de la muerte. De los diversos temas abordados por la autora a lo largo de su obra, es acaso en Génesis donde la condición de mujer toma, más que en otras, el centro de la trama. Sin tratarse de un manifiesto feminista, es una historia que pone en agenda algunos de los males que por siglos han aquejado al género femenino. Pero en vez de mostrarse como víctimas, abuela y nieta afrontan el mundo con esa determinación de mujeres fuertes, muy recurrentes en la obra de María Teresa Zúñiga.

En vez de la busca y hallazgo de una nieta perdida, el otro tema de fondo en Génesis es la propia guerra con todas sus consecuencias: desde la pérdida del Estado de derecho y la anarquía hasta la destrucción y la muerte. Génesis y Victoria apenas se conocen, pues solo llevan tres días de haberse reencontrado (una reunión, empero, que saben no puede durar). Las diferencias entre una y otra rebasan sus respectivas generaciones. Tienen una percepción del mundo muy propia, reflejada en el significado que cada una da a acciones sencillas como la de cerrar los ojos: en Victoria sirve para eludir la horrible realidad, en Génesis para transformarla en un lugar mejor. O la muerte reflejada en una lápida cualquiera: irrelevante para la nieta, el rastro de una vida y su existencia en la memoria de sus deudos para la abuela.
Pero la mayor confluencia de ambas reside en su condición de mujer. Una condición, además, largamente sometida por una sociedad patriarcal, a la que se critica en la obra. Pone en boca de Génesis, por eso, que “una cosa es nacer mujer y otra hacerse mujer”. No es gratuito que otra arista de la relación entre abuela y nieta sea, precisamente, la de maestra y alumna. En La casa grande y en Génesis se percibe una vaga empatía y rasgos comunes de Zúñiga Norero con ambas abuelas, que ejercen la docencia, igual a ella. Quienes conocen a la autora estarán de acuerdo en una cierta propensión suya, formadora y pedagógica —también maternal—, con sus amigos cercanos y principalmente con los demás miembros del Grupo de Teatro Expresión.

Expresión ha sido clave en su producción teatral de los últimos 32 años, no solo por la logística para el montaje de sus obras, sino por la retroalimentación y el soporte emocional y familiar. Junto con ella y varios más, el grupo lo han integrado por todo ese tiempo su esposo Jorge Miranda y sus hijos Jorge Luis y Marco Antonio. Ellos asumen el rol de primeros lectores y críticos con una misma percepción estética del teatro como texto literario y guía para la construcción e interpretación de personajes y de la puesta en escena. En este proceso, la labor creativa suele ser conjunta y constante. Alguna vez María Teresa Zúñiga me dijo que sus piezas teatrales siempre estaban sujetas a cambio y mejora. Entendemos que esto se refiere más bien al montaje: he visto repetidas veces algunas de sus obras —unas son dirigidas solo por ella y otras por Jorge Miranda— y cada puesta en escena difiere de la anterior. Se trata de diferencias mínimas, claro, pero que refuerzan ligeramente el mensaje y el efecto sobre el espectador. Facilita estas variaciones que la autora recurre poco a la acotación, lo cual otorga mayor libertad de adaptación.

El teatro de María Teresa Zúñiga es pródigo en símbolos de cierta ambigüedad, que en el futuro permitirá versiones diversas y acaso opuestas según la percepción e interpretación de cada director. En Génesis, por ejemplo, podría mencionarse varios: la aparición del teléfono celular, a través del cual se manifiestan “ellos”, entidades omnipresentes e invisibles; el significado de los nombres “Génesis” y “Victoria”; o la idea de lo femenino asociado al color blanco: lejos de la carencia de mácula, en la obra adquiere el carácter de fragilidad porque es fácil de manchar, de deteriorar, de destruir. Esto se refuerza con la permanente evocación de las violaciones como otro de los riesgos. Se trata de un peligro cuasiexclusivo para la mujer y la mayor muestra de una vulnerabilidad determinada por el género, aun en tiempos de paz, pero crítica en situaciones extremas como una guerra.
¿Qué es Génesis, entonces? La abuela Victoria define esa palabra como “el origen de un nuevo nacimiento”. Pero la pieza teatral podría tomarse como un tributo a las millones de mujeres que, a lo largo del tiempo, debieron afrontar la guerra en calidad de supervivientes, víctimas o heroínas. Esas mujeres violadas o muertas de Nankín, Rusia y Berlín; del África Central y también las cautivas del ISIS; o las más cercanas de Manta y Vilca, en el Ande peruano, nos recuerdan que la violencia de género siempre se usó como acto de guerra. Entonces ella, la mujer, hace surgir un camino, el renacer constante de un nuevo principio. Así, la obra se une a esa estirpe de la literatura que rebasa el plano artístico y hace visibles los grandes problemas que persiguen desde sus inicios a la humanidad.
* Prólogo del libro Génesis (Lima, 2018), de María Teresa Zúñiga, editado por el festival de teatro Sala de Parto.
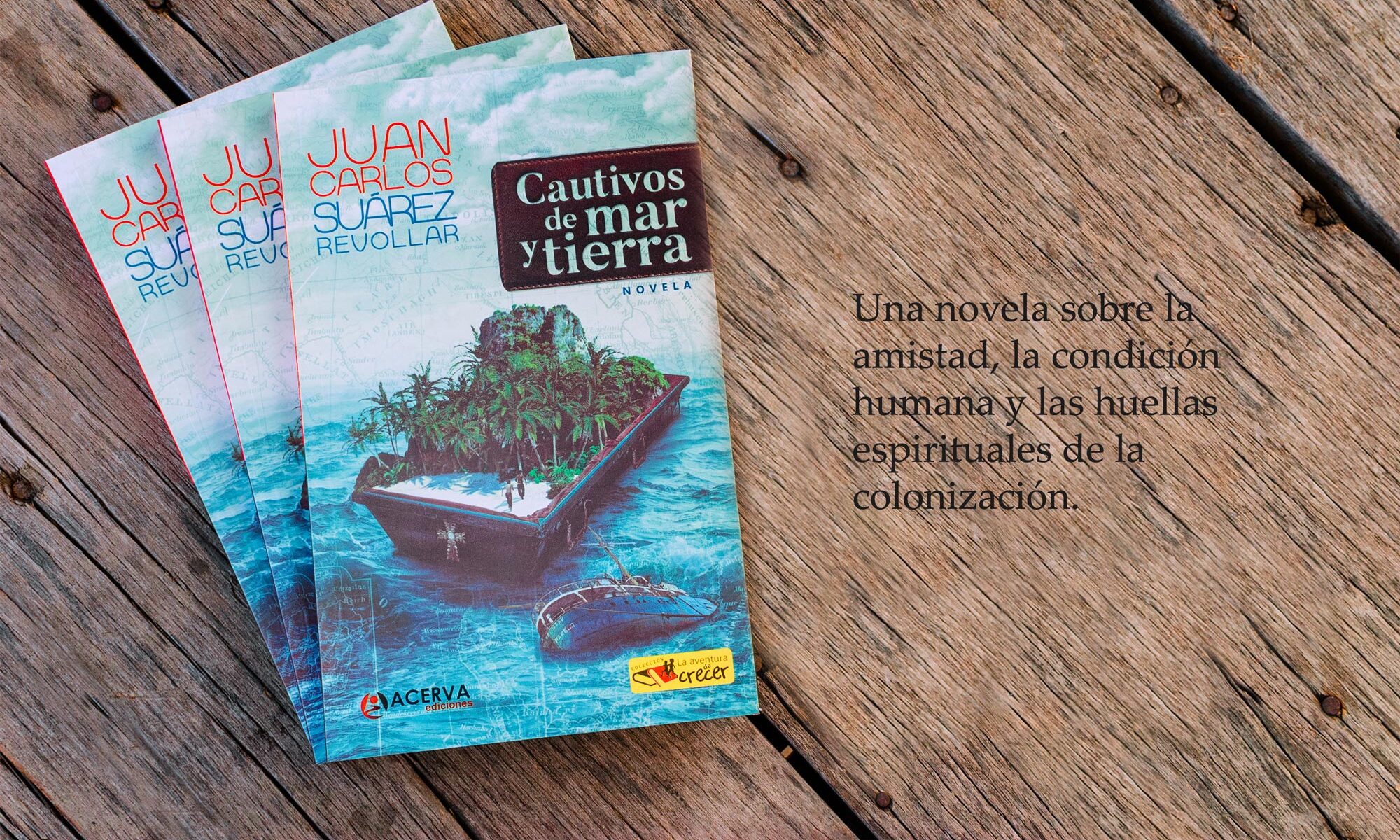










 Santuario (1931)
Santuario (1931) Luz de agosto (1932)
Luz de agosto (1932) El sonido y la furia (1929)
El sonido y la furia (1929)

 Por muy seguros que estemos de recrear todos los detalles de un recuerdo, siempre, al momento de ordenarlos para convertirlos en un relato no es posible describirlo todo, porque para ello haría falta retomar cada uno de los hechos, segundo a segundo, y volverlo a vivir. Por eso el relato omite detalles que no son relevantes y se extiende en otros que quizá fueron más breves que los suprimidos, pero que tienen mayor importancia para lo que pretendemos narrar. Esa capacidad de elegir qué contar y qué no, determina al autor como individuo, al elegir con base en su propia percepción, en sus creencias y en sus gustos personales.
Por muy seguros que estemos de recrear todos los detalles de un recuerdo, siempre, al momento de ordenarlos para convertirlos en un relato no es posible describirlo todo, porque para ello haría falta retomar cada uno de los hechos, segundo a segundo, y volverlo a vivir. Por eso el relato omite detalles que no son relevantes y se extiende en otros que quizá fueron más breves que los suprimidos, pero que tienen mayor importancia para lo que pretendemos narrar. Esa capacidad de elegir qué contar y qué no, determina al autor como individuo, al elegir con base en su propia percepción, en sus creencias y en sus gustos personales.